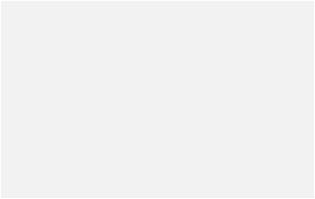Por Tito Caro
Hacía rato que no veía a mi amiga P.M. Me sorprendió su llamada, la tenía en paisajes remotos, en tierras que no quiero nombrar para que no se me contagie la lejanía, ese gusto de distancias que duelen y que aunque existan no se las puede medir.
Me llamó P.M. Me dijo que en ese momento estaba en la ciudad un pescado, un dorado, y que nos esperaba para mostrarnos toda su picardía, su arte, sus antojos.
Te cuento que ni bien llegamos, otro amigo, Luis Santiago, quien hospedaba al dorado con hidalguía de embajador plenipotenciario, lo hizo pasar a la parrilla para el ritual de transfiguración. Te cuento, amigo, era bicho de raza, descendiente colateral del mismo Neptuno. Era de agua dulce, cierto, pero sabía silbar chismes integrados de océanos mayores.
Nos contó vidas de piratas, sueños, antojos que traía metidos en el alma, cantó alabanza a cortes distantes y sospecho, aunque no lo haya dicho él con todas las letras, que haya sido inspirador de las Mil y Una Noches. Era dorado imperial, sin ninguna duda. Quedó poco más de una hora en la parrilla. Se vistió con poca cosa, mostró ser sencillo de alma. Nos dijo que quería lucir solo, dijo que le sobraba talento para hacerlo. No te engañes lector: si algo parecido te dice, por ejemplo, un político, muéstrale las espaldas y nunca más pienses en él. Pero si se alaba a sí mismo un artista recibe sus palabras con humildad y fe. No te vayas, quédate para presenciar el espectáculo que te promete.
Nos quedamos. El dorado salió de la parrilla, parecía animal de otro mundo. Poco te puedo decir. Se abrió a nosotros, mostró sus carnes, nos invitó a probar lo que guarda bajo los pómulos, un secreto que no todos conocen. ¿Qué más? Que nos quedamos en silencio frente a tan gran artista, que lo escuchamos contar sin osar interrumpirlo, que se fue distanciando de nosotros porque en este mundo todo se acaba y se hace lejanía con el tiempo.
De repente, terminó. El dorado no estaba más. Quedamos nosotros, amigos reencontrados, celebrando el reencuentro. Quedaba la memoria del dorado, quedaba la magia que nos había mostrado. Quedaba el aplauso truncado. ¿Por qué truncado? Porque hay momentos de pura alegría que deben ser de silencio. Para que no se distraiga la felicidad pasajera con manos que golpean.
Fue bueno encontrar a P.M., mi amiga en tanta cosa. Ocurrió hace días, en una casa de Asunción. Se habrá ido. No quiero pensarla lejos. Y sin embargo, está lejos. Digo esto porque nada queda, todo se hace distancia sin descanso. Y el dorado que tanto fascinó, fue un pequeño nudo de permanencia, inventado por amigos, para engañar a la separación.
Tito Caro y “Un dorado imperial”
El decano del periodismo gastronómico paraguayo volvió a Parawine y, esta vez, nos cuenta con su típico estilo las historias que le contó un noble exponente del gran ejemplar de río, asado a la parrilla.
Junio 18, 2013